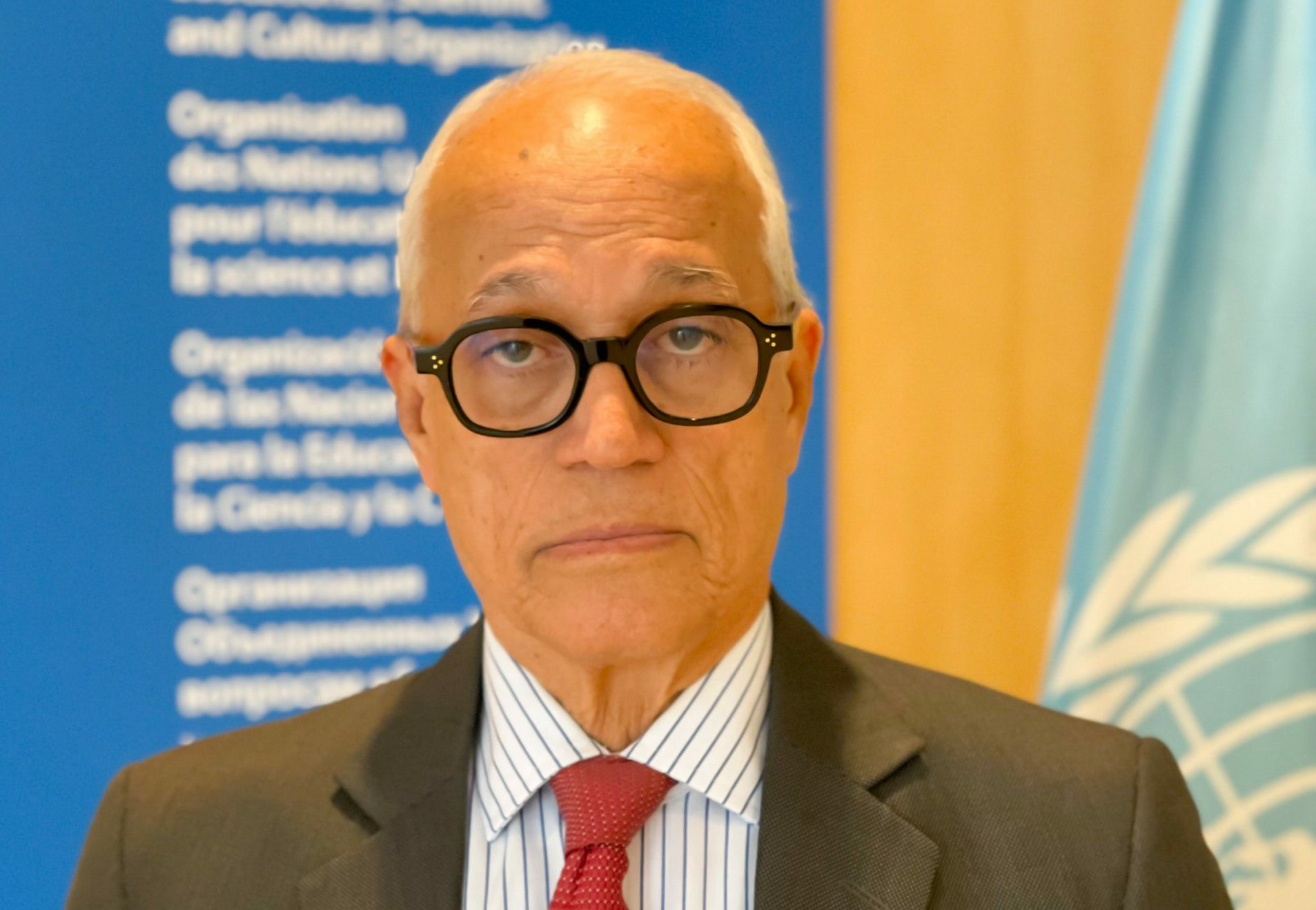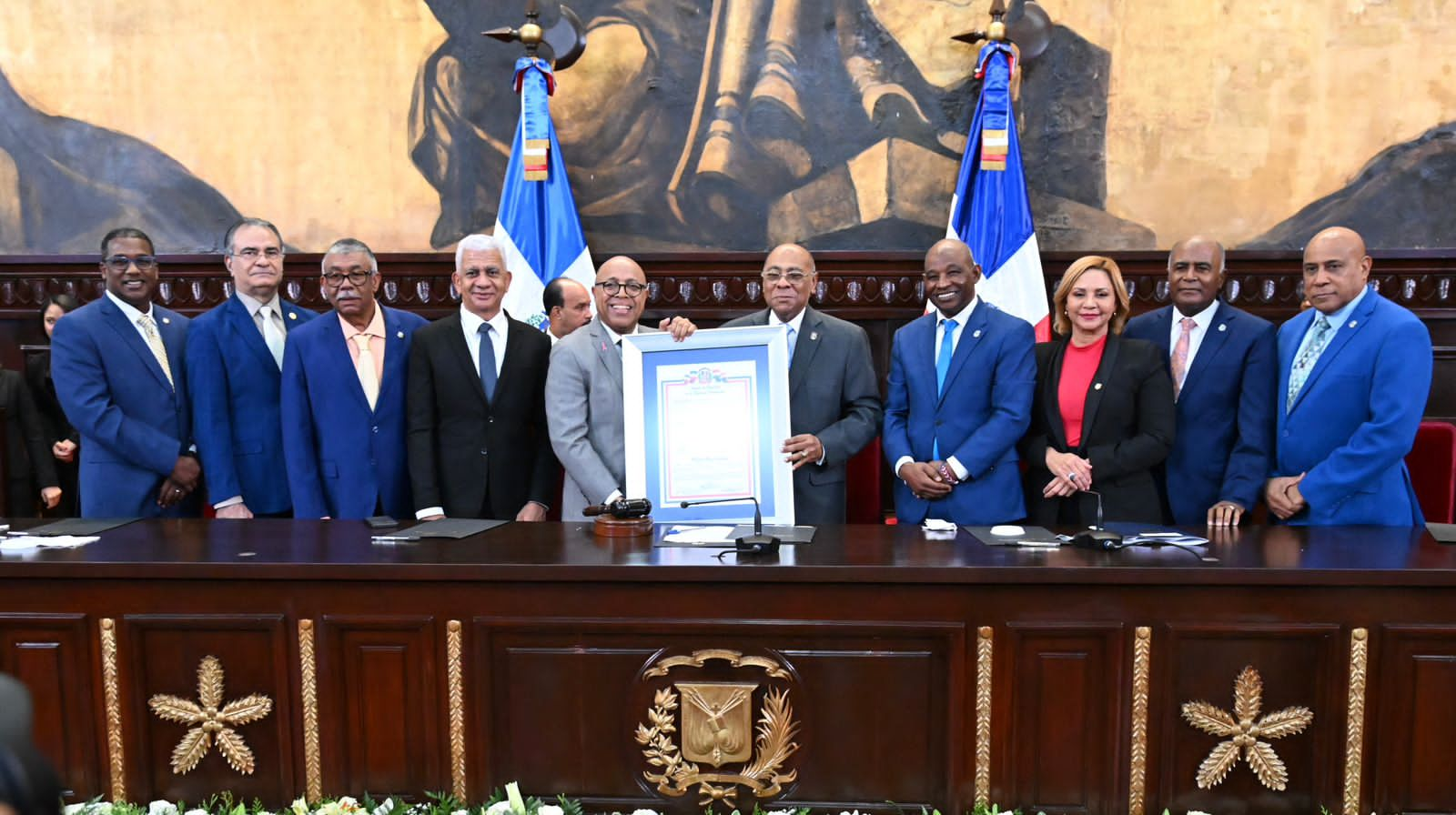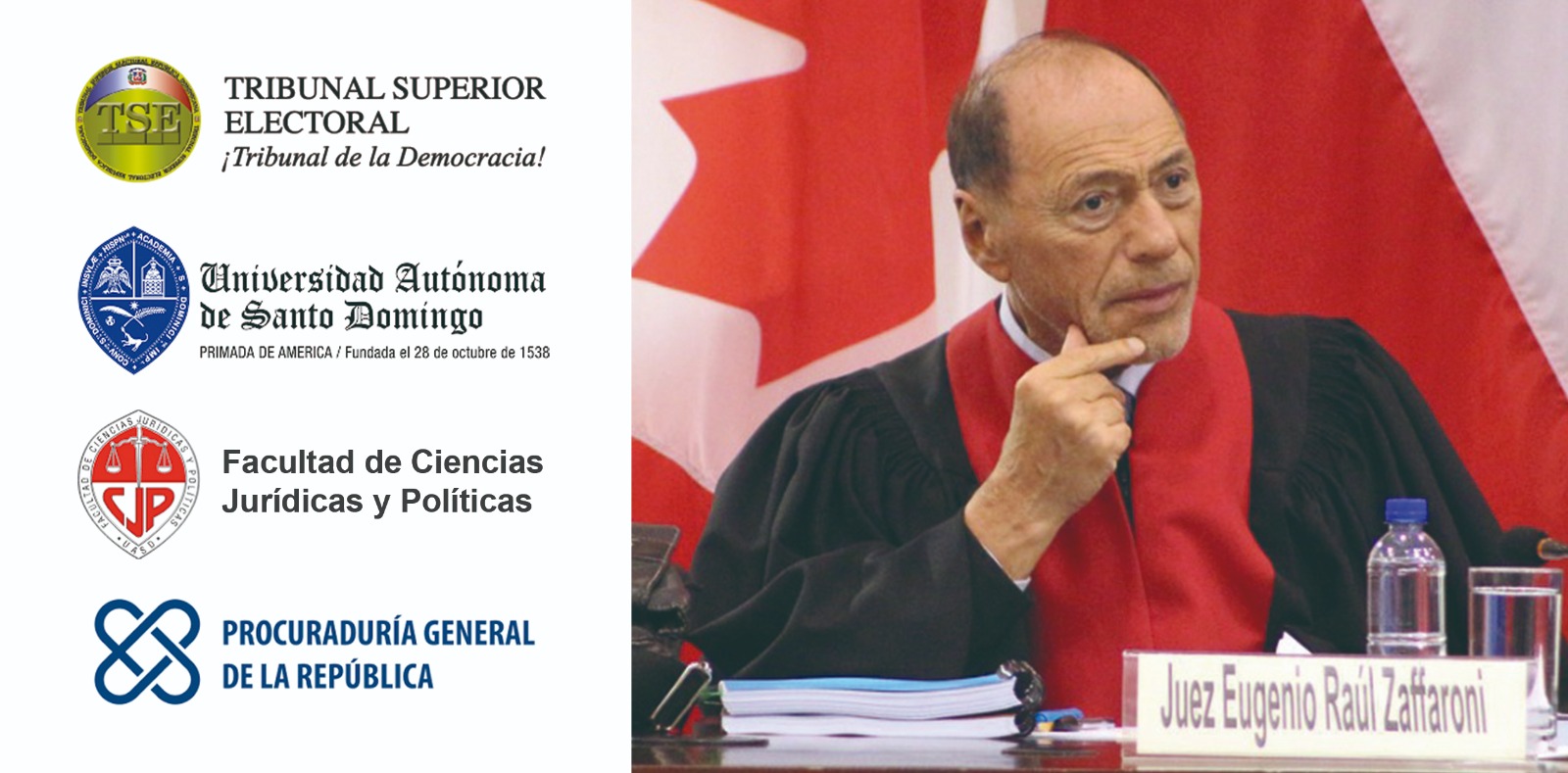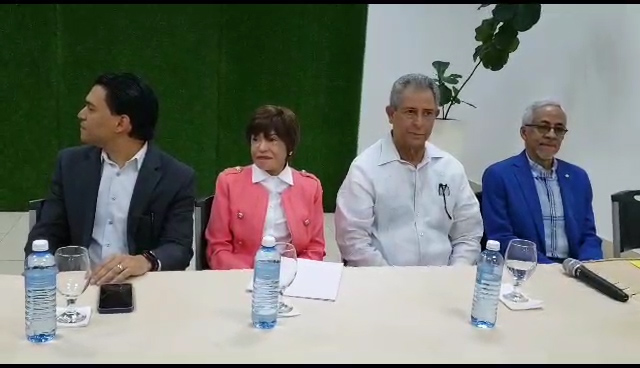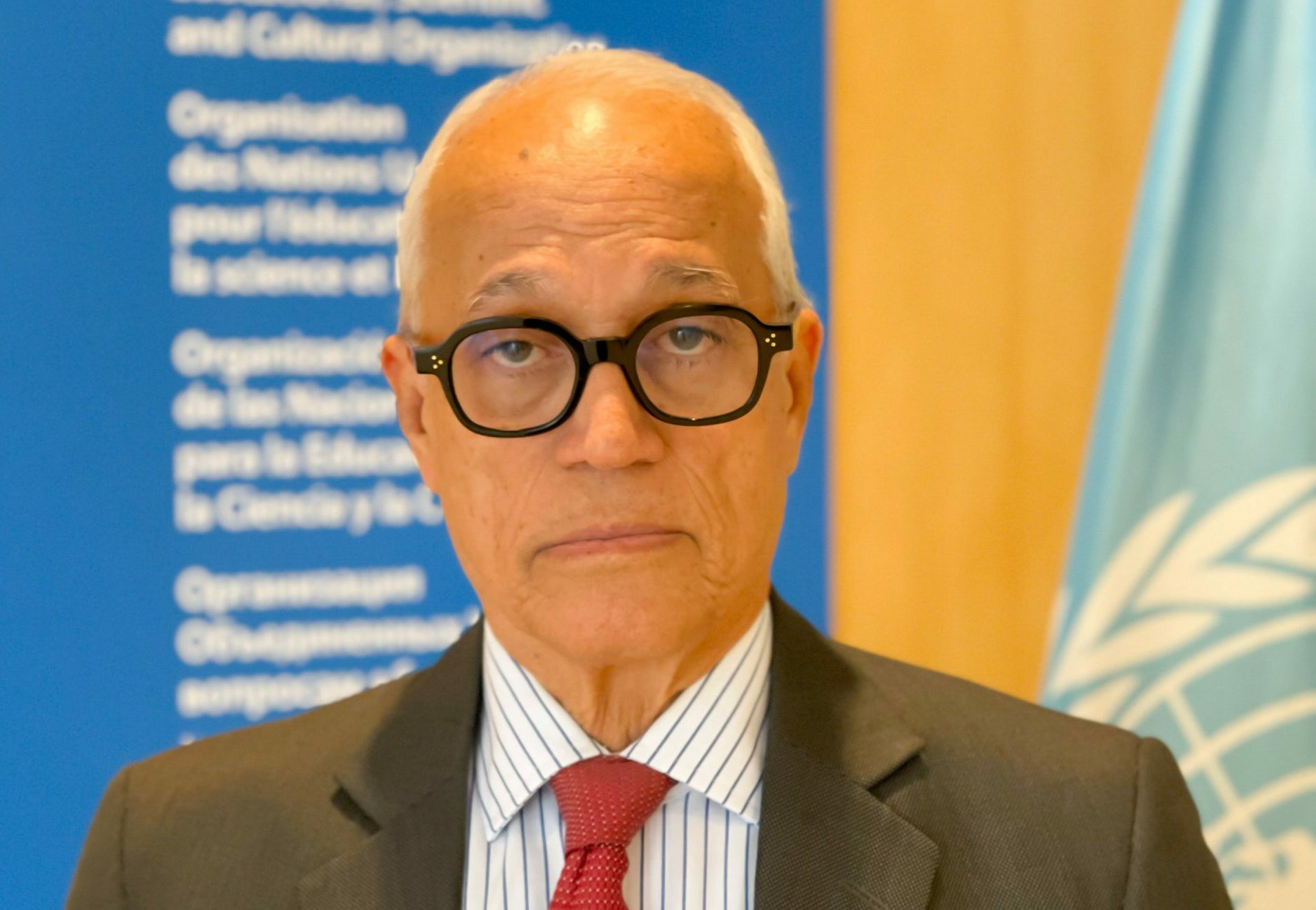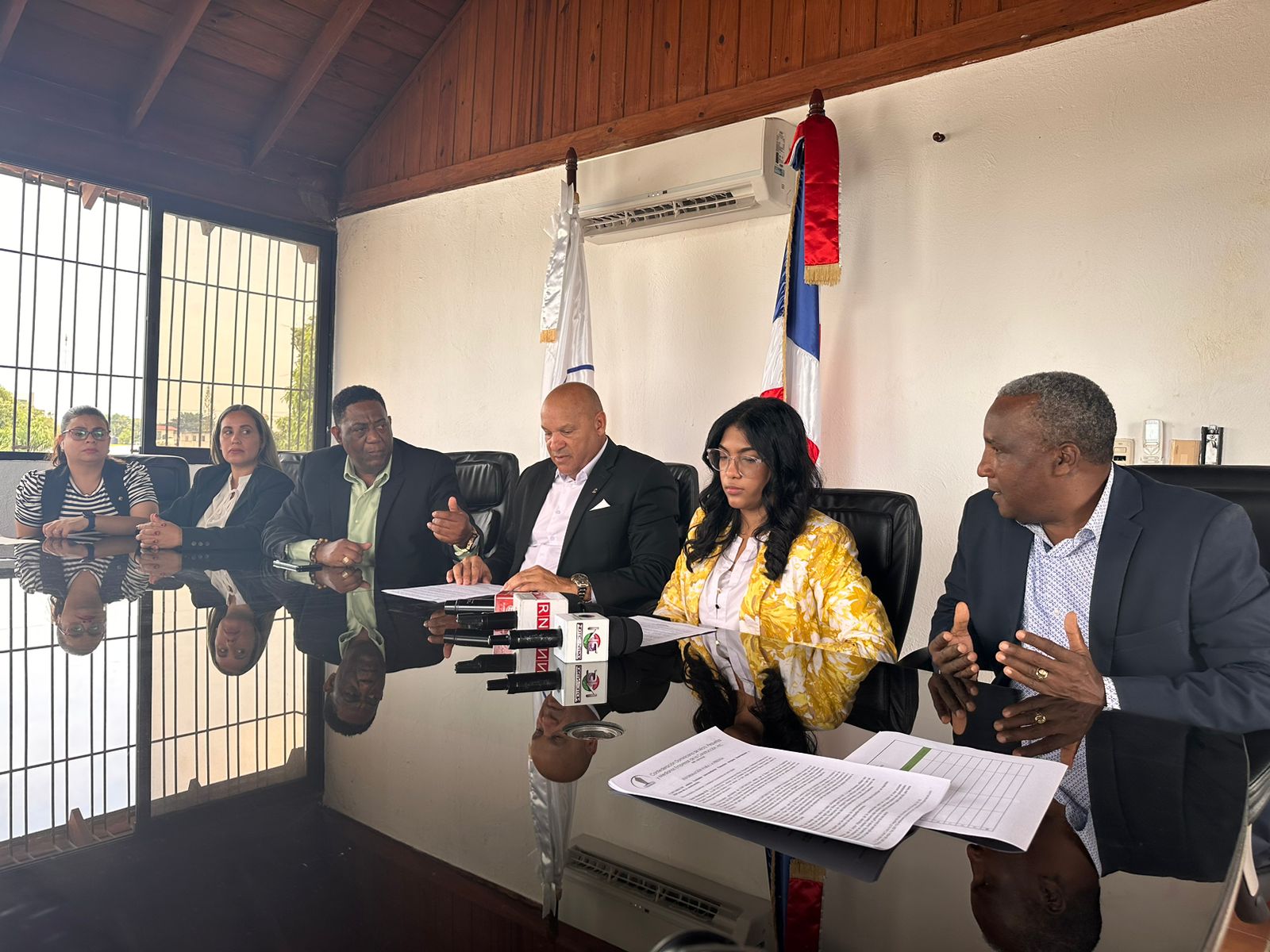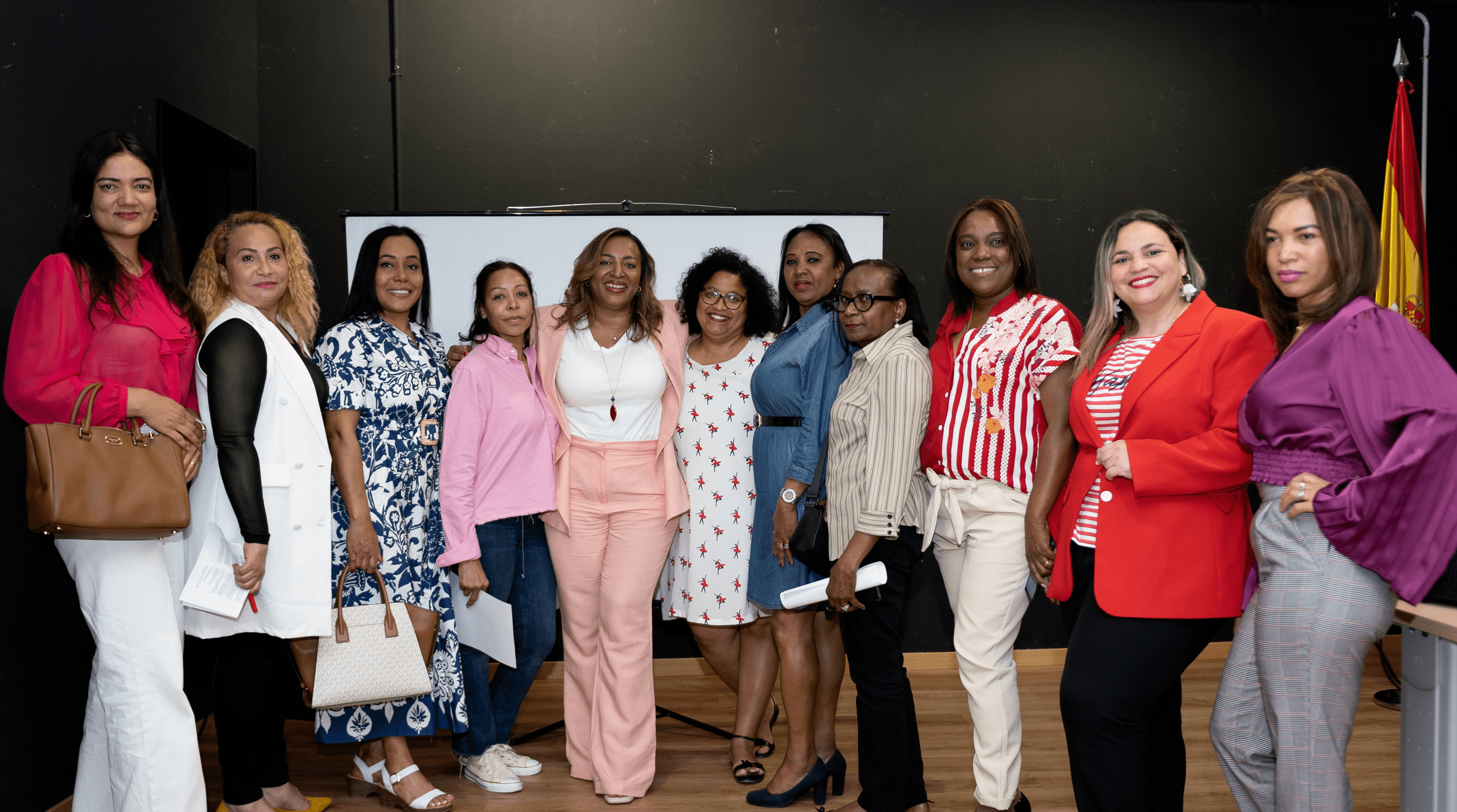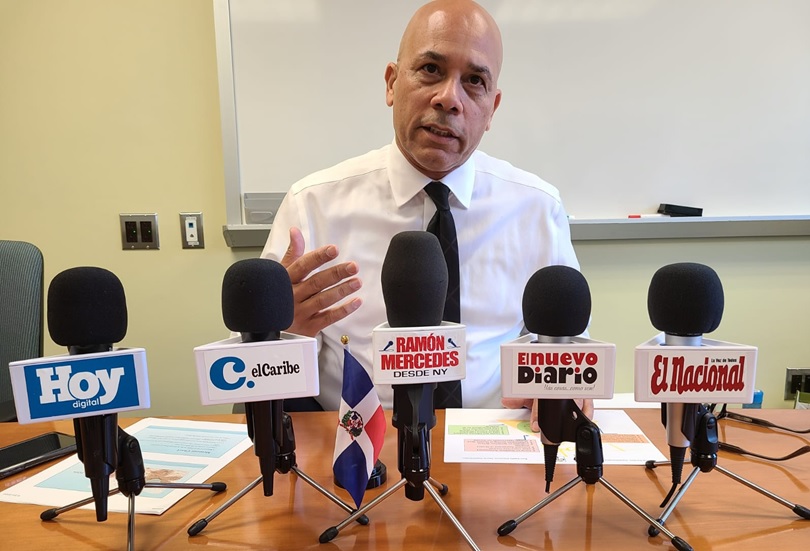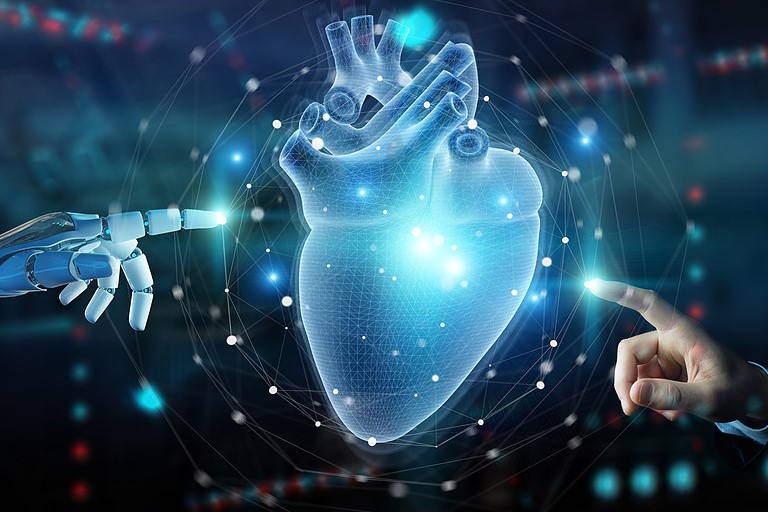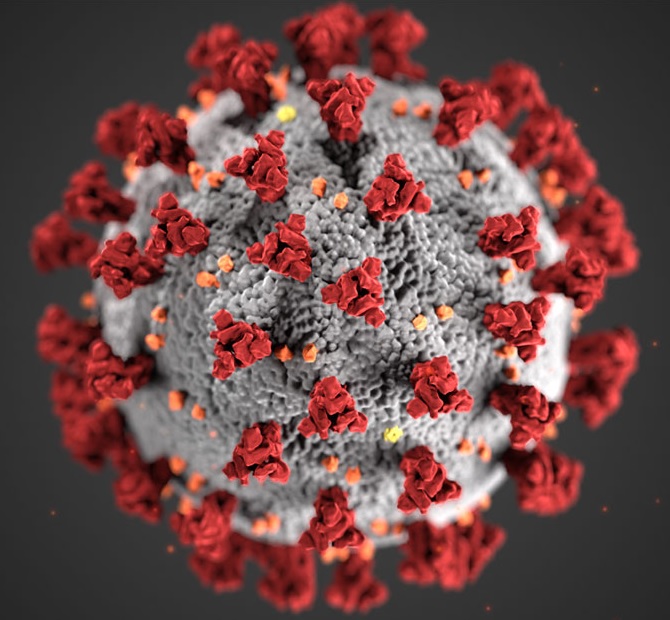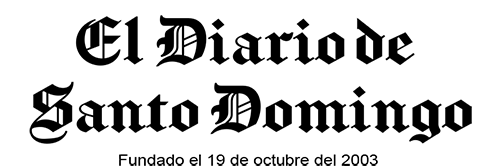Por Víctor Suárez
Érase una vez una isla enclavada en el mismo centro del Caribe, entre Cuba y Puerto Rico, exactamente. El sol rompía a la mitad su vientre de oro y plata, era divino contemplar las noches de luna y en las madrugadas adustas podían contarse una a una las estrellas. Antes de ser país, era hermosa aquella isla, era verde en sus cuatro puntos cardinales, repleta de ríos vírgenes y altas cordilleras azules. Entonces llegamos nosotros cargados de una espantosa miseria humana, tan infame que asusta al más pequeño de los cerebros espirituales, al más candoroso de los corazones.
Llegamos cargados de antipatía para los demás, saturados de ignorancia ante lo divino, henchidos de desidia, con la mente llena de zancadillas, angurria, acechanza, engaño y mentira. Con el corazón vacío de amor, pero con un ánimo atiborrado de vanidad, y por alcanzar riquezas y fama, nos hemos convertido en los crueles habitantes para la isla y para nuestros semejantes.
Somos depredadores innatos, por las riquezas hemos secado los ríos, hemos deforestado los valles, montes y colinas. La vida en la isla, mi isla, es cada vez más difícil. Nada de sol en nuestro entendimiento, quien todo lo da día a día sin esperar nada a cambio. Nadie quiere reconocer la verdad del otro, nadie quiere dar la mano al otro, nadie vive para servir a los demás, porque todos vivimos forjando nuestro futuro particular, como si el mundo se acabará mañana y, por lo tanto, hay que apresurarse a vivir para uno mismo y nada más.
No puedo reconocer el talento de otro, ni puedo dar la oportunidad de ser a otra persona, porque eso me quita oportunidad de ser a mí. ¡Qué mezquino pensamiento! Yo tengo que tener lo mío, lo demás no me importa. Qué sentimiento más enflaquecido, inhumano y poco espiritual. Aquel que logra obtener un puesto, no importa donde, desde presidente a barrendero, se aferra de forma tal a aquello que comienza a apocar a todos, él y solamente él tiene la capacidad para hacer eso para llevar ese cargo, cuanto hemos sufrido por esa estúpida actitud.
La sicología humana ve esto como triunfadores, aquellos que llegan a la posición y se mantienen en ella no importa cuantos tengan que perecer, no importa por encima de cuantos cadáveres haya que pasar, el fin justifica los medios. A la sazón la isla se ha llenado de celadas, ardides, artimañas y la inconsciencia se apodera de los sentidos, en las calles de las ciudades grises, en los caminos de los campos impávidos, en los palacios portentosos y en los dirigentes roídos por la sed de opulencia.
Yo prefiero vivir en la cima de la montaña, comer un pedazo de yuca hervido y cuando tenga sed bajar al río y beber toda el agua que quiera, agua pura y fresca del manantial. Ya no quiero vivir más en el bosque salvaje de la ciudad, ya no quiero vivir esta guerra constante, esta guerra sin final, esta guerra sin reglas por alcanzar el futuro destruyendo a otros. Prefiero escuchar el canto monótono del barrancoli, cada vez que se acerque a mi tejado en mi casita de yagua y tablas de palmeras, a tener que escuchar las notas discordantes de bachatas fusiladas, impuestas por el sistema corrompido en pos del dinero. Ni un día más a la indiferencia, a la maligna acechanza de los corazones de hienas en cuerpos humanos, ni un día más en mi derredor la presencia de seres con pensamiento y actuaciones impúdicas, es preferible ser un ermitaño y vivir junto a los más salvajes de los animales a vivir con los que erróneamente llevan el calificativo de humanos.