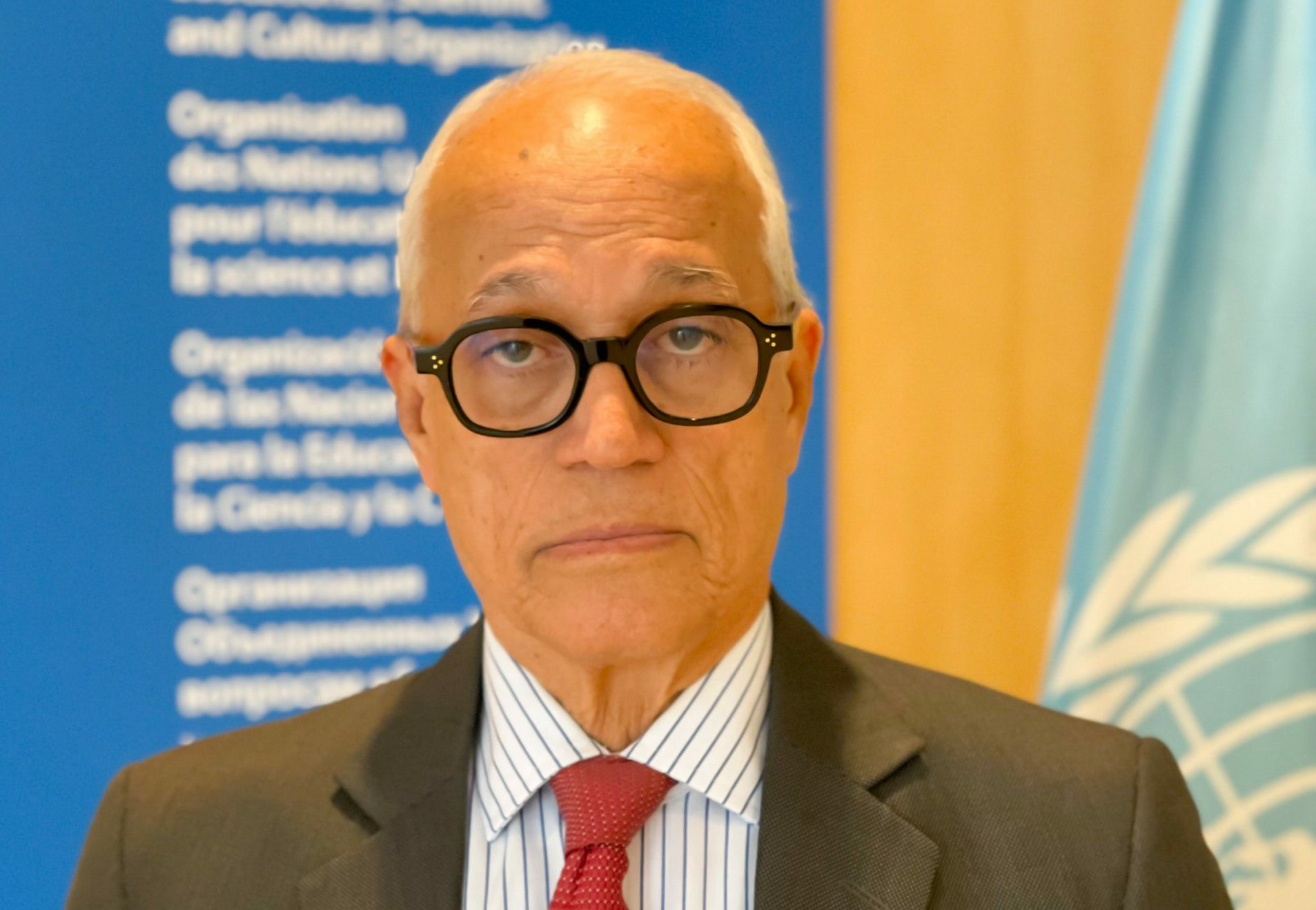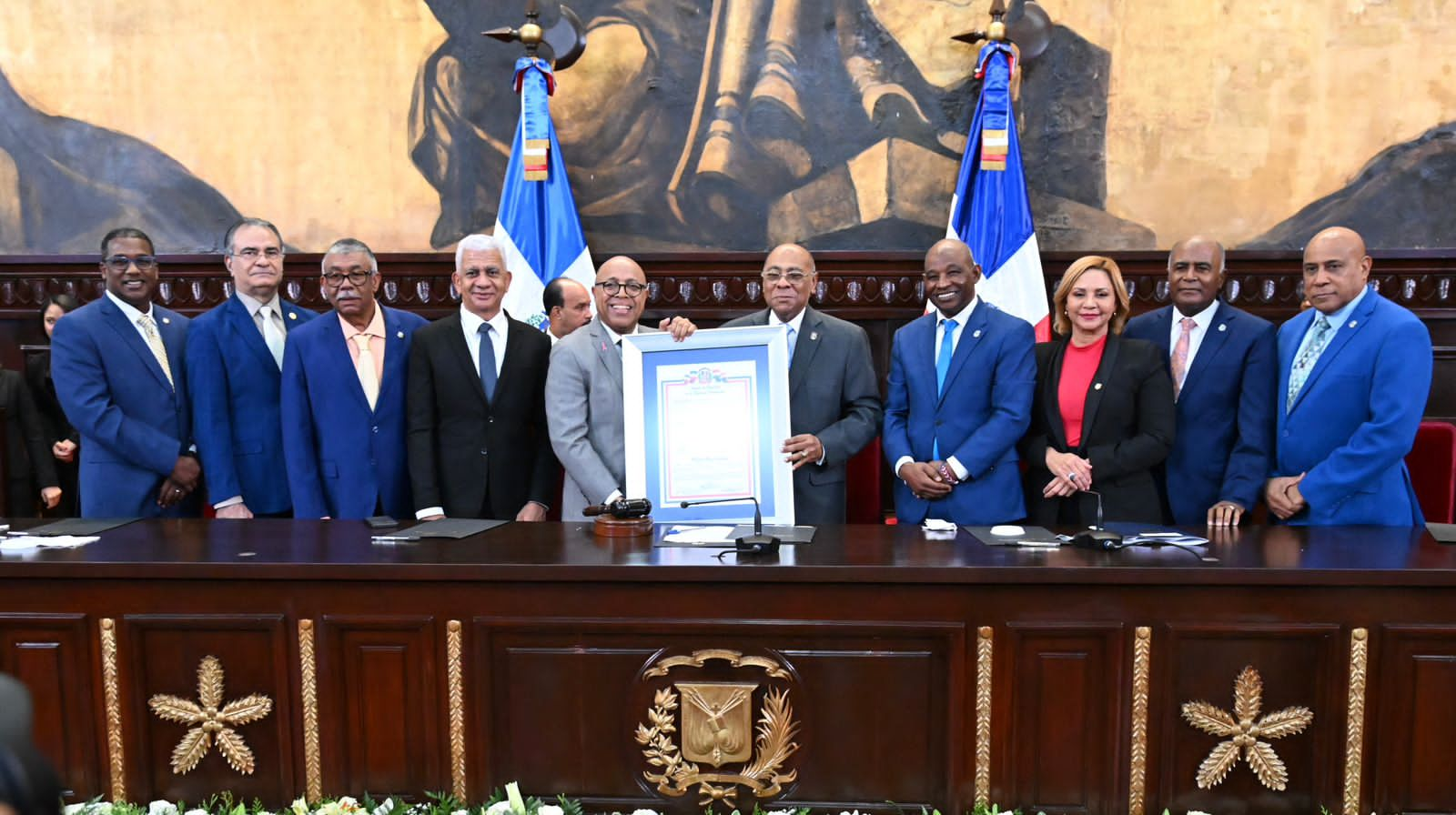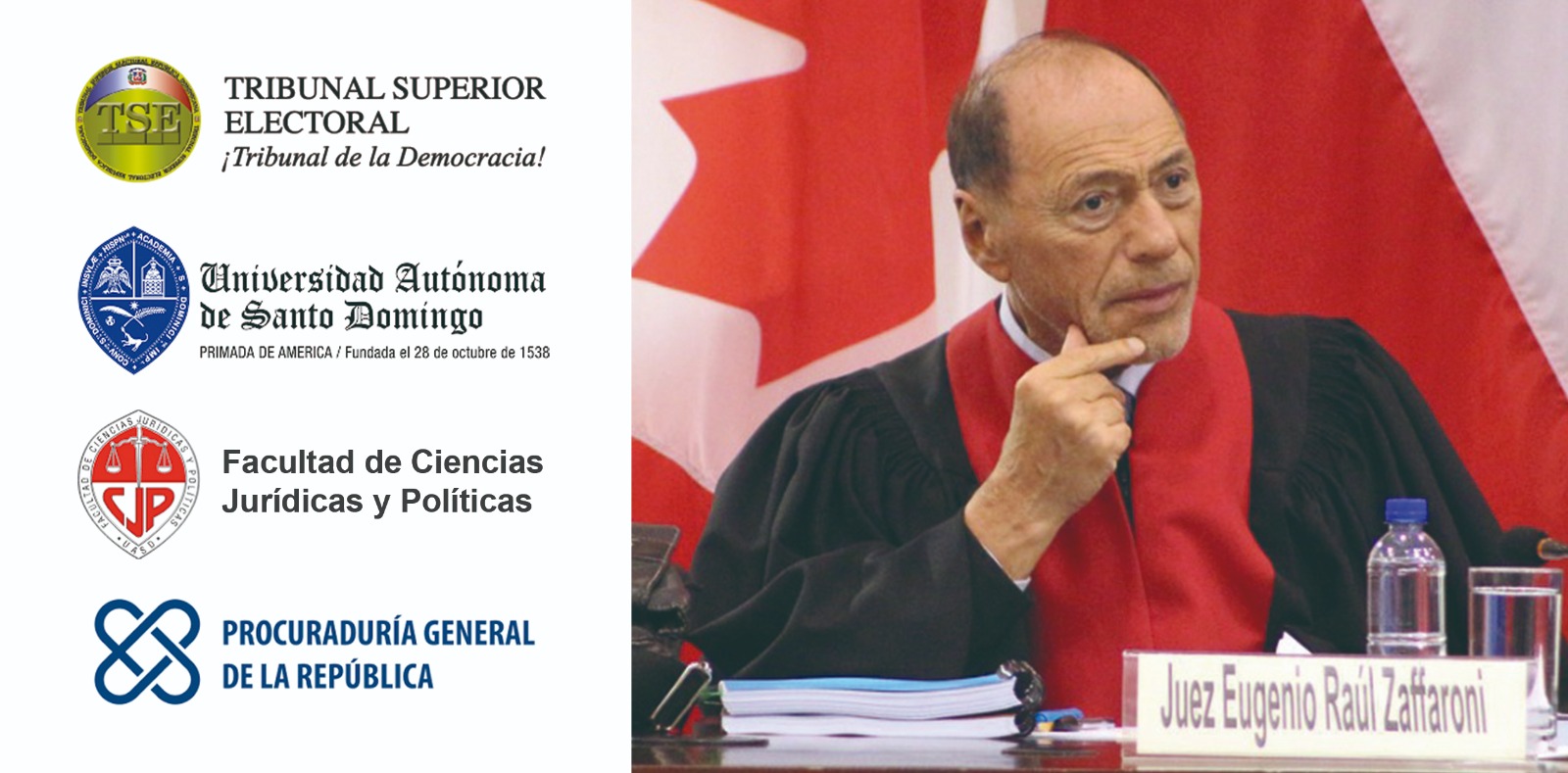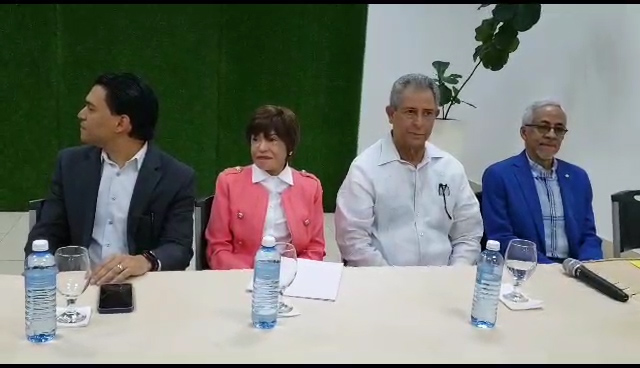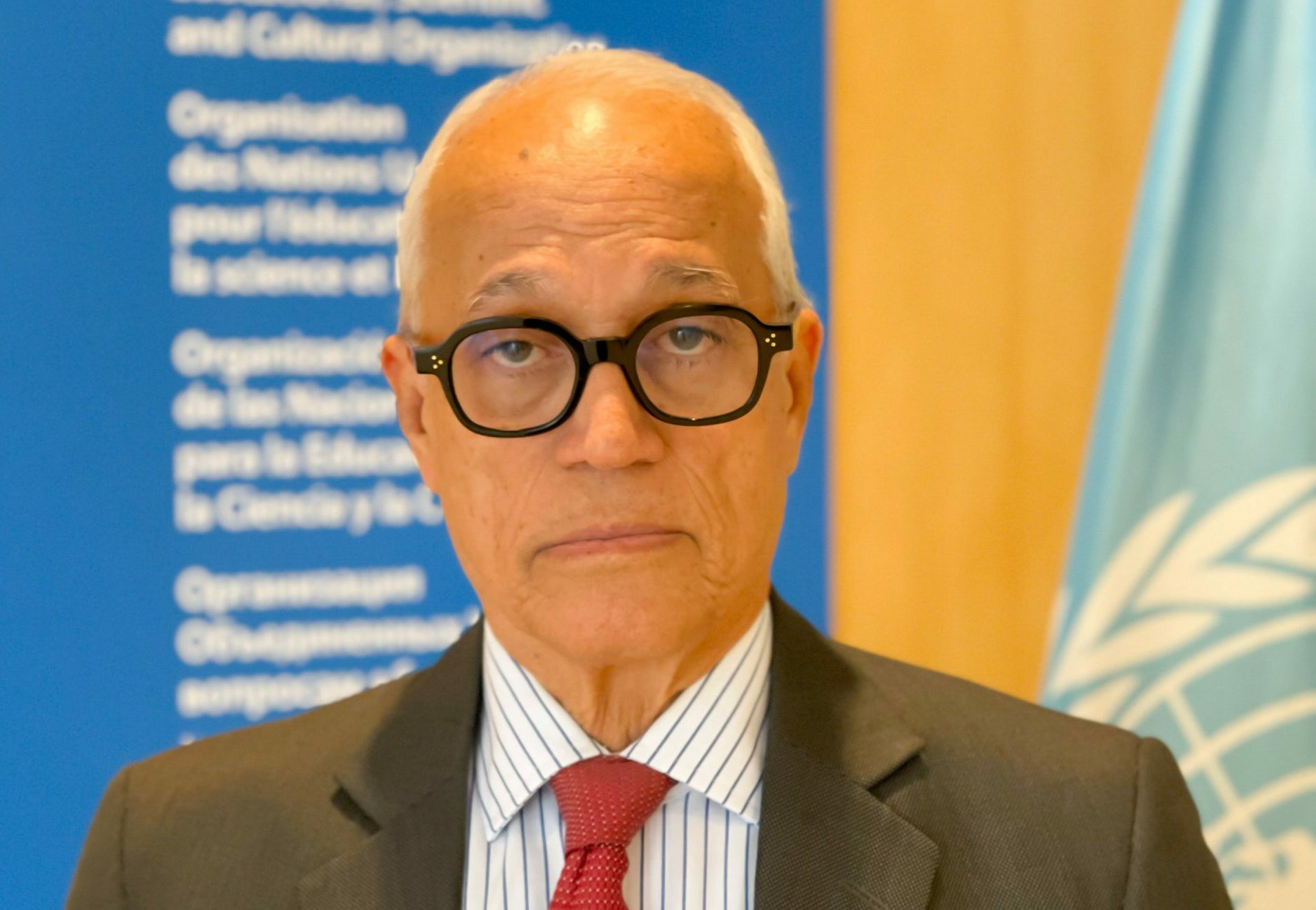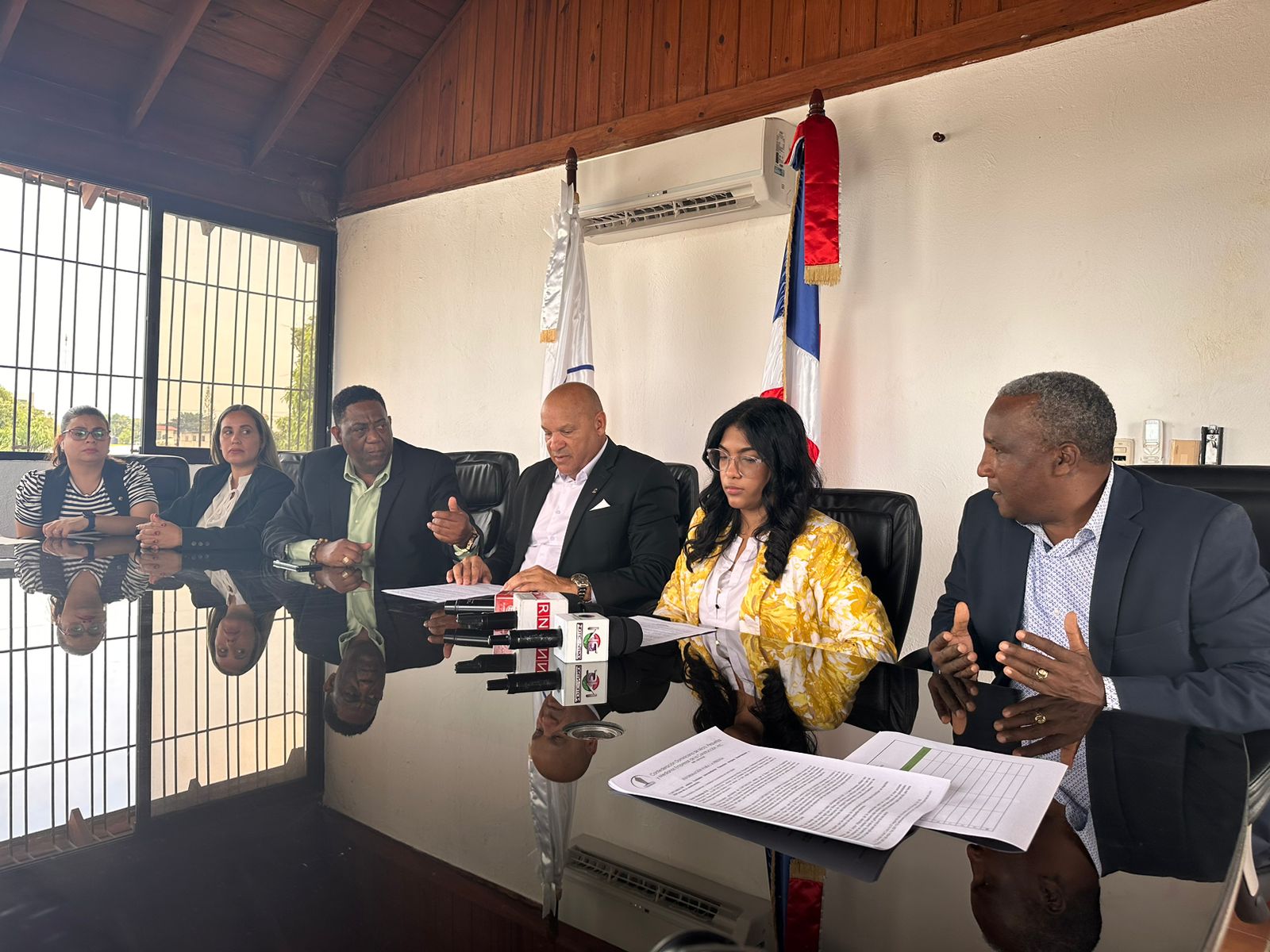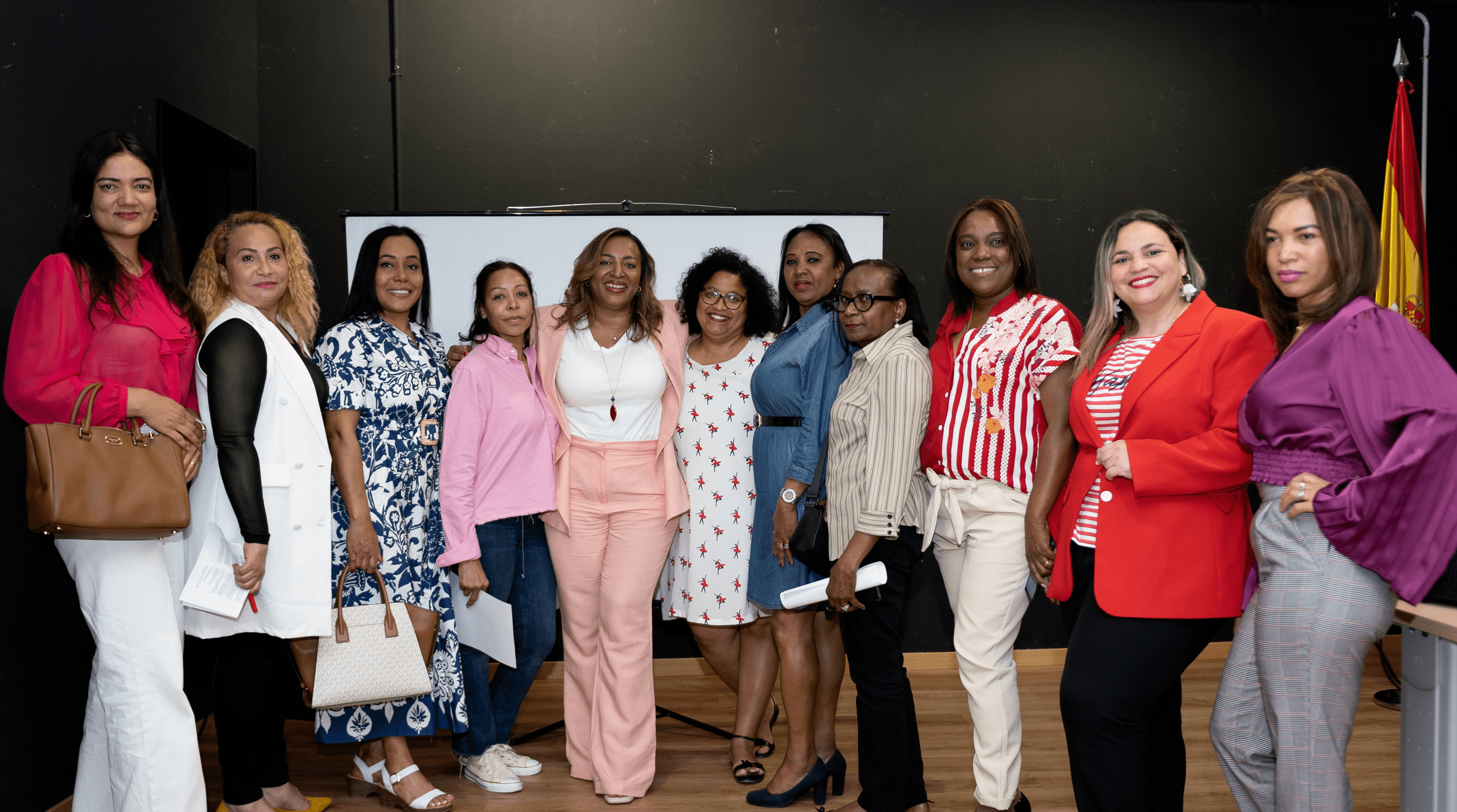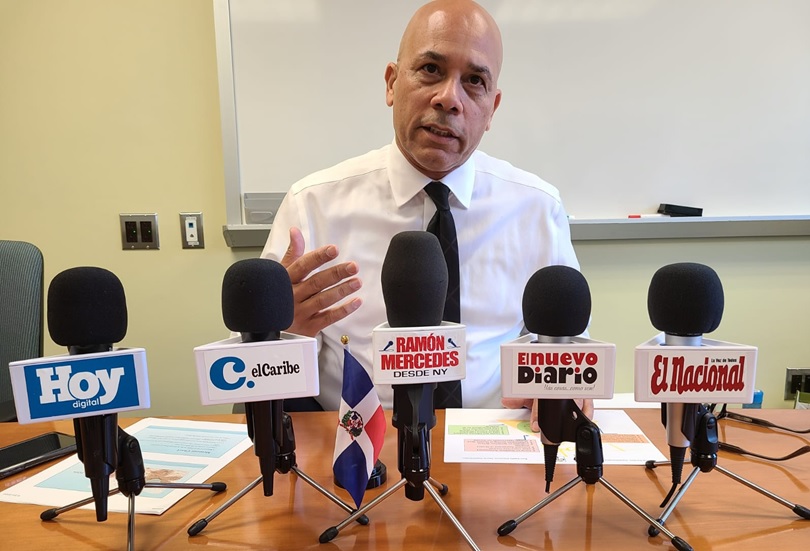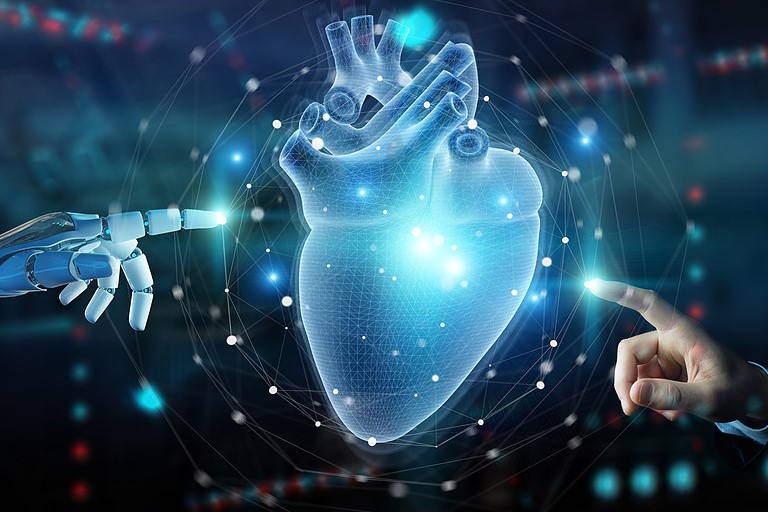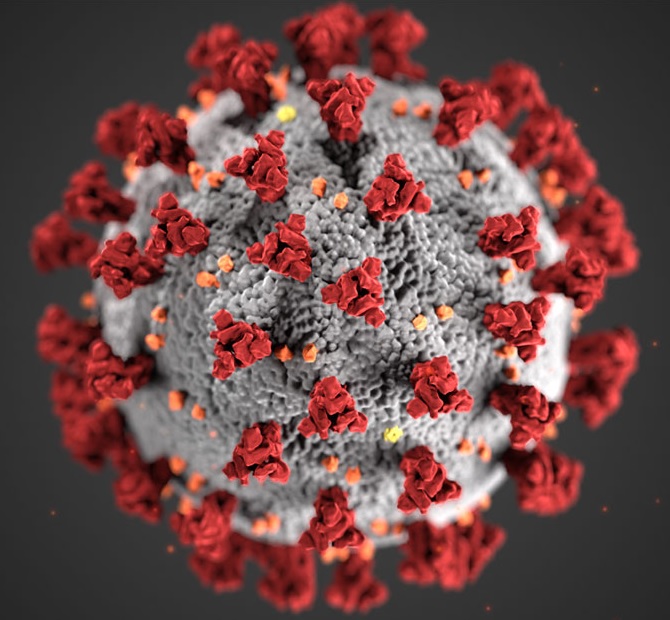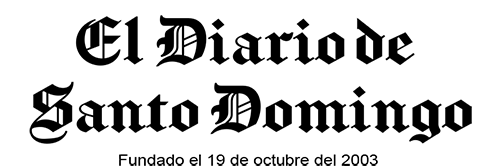Lisandro Prieto Femenía
(De “El día que me quieras” de Gardel y Le Pera a ” Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah, ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfume…” de Conejo Malo).
“En virtud de la ideología de la industria cultural,
el conformismo sustituye a la autonomía y a la conciencia;
jamás el orden que surge de esto es confrontado con lo que pretende ser,
o con los intereses reales de los hombres”.
Th. Adorno
Es prácticamente imposible lograr que, en un artículo de reflexión en un periódico, podamos comprender el universo de la estética en tanto estudio filosófico del sentido del mundo del arte y de la belleza. Ahora bien, lo que hoy me convoca a compartir con ustedes, amados lectores, es simplemente un aspecto sobre este asunto: la reproductibilidad del arte en la cultura de masas que nos ha llevado a contemplar con placer lo indistinto al punto tal de admirar la mediocridad del bodrio con trágica admiración.
Sin dudas el arte siempre ha sido considerado por los filósofos como una forma de revelar aspectos profundos y fundamentales de la verdad, de la condición humana y del mundo al que intentamos comprender: autores como Kant, Heidegger, Gadamer, Horkheimer, Adorno y Benjamin, entre otros tantos, han abordado con agudeza la importancia que tiene el arte como aspecto y manifestación estrictamente humana que abre la puerta a la revelación o epifanía del ser y su verdad.
Sabemos que Heidegger realizó una hermosa interpretación al respecto, indicando que el arte tiene la capacidad de desocultar, sacar a la luz y, al mismo tiempo, revelar bellamente la verdad del ser. Con dicha afirmación, el críptico pensador alemán le dio al arte el lugar que le corresponde, entre todas las actividades culturales que tenemos los seres humanos, la más responsable, sublime e importante: ser la puerta de entrada a la interpretación que nos puede llevar a la comprensión auténtica y profunda del ser.
Por su parte, Gadamer, alumno de Heidegger, sostuvo que el arte abre horizontes de significado y enriquece sin dudas nuestra comprensión del mundo, destrozando parcialmente las murallas de los prejuicios y habilitando nuevas perspectivas mediante múltiples posibilidades de interpretación. De manera similar el gran Merleau-Ponty había sostenido que el arte es una forma única de conectarnos con la realidad mediante la experimentación y exploración en nuestra existencia desde la percepción y experiencia estética.
Podríamos decir que los autores referenciados consideraban al arte desde su capacidad de evocar emociones al mismo tiempo que estimula formas únicas de reflexionar generando múltiples interpretaciones que puedan desafiar de alguna manera las estructuras establecidas de significado para revelar aspectos “ocultos” o “enigmáticos” de nuestra existencia: en otras palabras, el arte es una forma de pensar, la más sublime, que nos interpela permanentemente a una comprensión mucho más profunda de nosotros mismos, de nuestro mundo y de los vínculos que nos entrelazan permanentemente.
Ahora bien, (y acá se complica la cosa) ¿qué sucede en una época de plena reproductibilidad técnica de las “obras de arte”? Pues, como todo en la vida, ni todo es horrible ni todo es placentero, pero en el gris del medio, hay matices que vale la pena hacer el esfuerzo de distinguir. Si bien es cierto que desde más de cien años la cultura de masas o la era del arte globalizado, el acceso y difusión del arte han aumentado considerablemente, al mismo tiempo que la producción artística se ha diversificado tremendamente, haciendo surgir una multiplicidad de estilos, movimientos y medios de expresión, también es cierto que lo que muchos llaman “democratización del arte” no ha derivado más que en una clara intención de comercialización basada en la estandarización de los gustos y de las demandas de un mercado que le marca la agenda a la producción artística misma y a la forma en que nosotros mismos percibimos y valoramos aquello que entendemos como “artístico”. Dicha visión hipócrita que disfraza dominio completo en “democracia” no hace otra cosa que fomentar apreciaciones superficiales y consumistas de la labor artística, en las que lo que antes entendíamos como “experiencia estética” se transforme en llanas consideraciones comerciales para entretenernos y ya.
Veamos un ejemplo claro de lo que venimos diciendo: en Argentina, por ejemplo, la tradición de un siglo alrededor del tango es casi ya un recuerdo nostálgico para las nuevas generaciones de “consumidores” de la industria cultural, mientras que se venera la producción de un argentino porteño que canta como portorriqueño, se viste como maleante del Bronx, ama el sushi y detesta las reglas mínimas de la poesía, la letra y la rima.
En este sentido, es preciso que recordemos al gran Walter Benjamin, quien también analizó el problema de la industrialización de las obras de arte y su impacto catastrófico sobre lo que, hasta ese entonces en la humanidad tenía valor, a saber, la autenticidad y el goce en una experiencia estética que apunte medianamente al buen gusto. En su texto “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” (1936), Benjamin sostuvo que la reproducción mecanizada, especialmente a través de la fotografía y el cine, había transformado de manera radical la naturaleza y el valor mismo de la obra de arte. Pobre Walter, menos mal que se nos fue antes de ver lo que logró Disney, Netflix y otras tantas. Proféticamente, nuestro autor ya veía las consecuencias de la asquerosa comercialización globalizante del arte, indicando que dicha reproductibilidad despojaba a la obra de arte misma de su “aura”, es decir, de aquello que le daba propia singularidad, autenticidad y presencia única en un espacio y tiempo determinados: la repetición masiva y el acceso generalizado mediante medios técnicos cada vez más profesionalizados lograrán, sostuvo con razón, que la obra pierda su carácter “único” y su conexión fundamental con su origen histórico.
Acompañando a Benjamin, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, en su majestuosa “Dialéctica de la Ilustración” (1944) aboradaron críticamente dicha industrialización de la cultura y analizaron el impacto de la sociedad de masa en el arte y en la experiencia estética en particular. En pocas palabras, pusieron el foco sobre una industria cultural que promueve básicamente la permanente estandarización, la homogeneización y la manipulación de las particularidades propias de las experiencias culturales, argumentando que el capitalismo y su racionalidad instrumental transformaron definitivamente al arte y a la cultura en general en meros objetos mercantiles (mercancía señor, señora, mercancía) disfrazados en formas de entretenimiento vacías de contenido crítico. Amigos míos, prendan la tele y pídanle perdón a Max y Theo, porque ellos nos avisaron con bastante tiempo de antelación a las generaciones de adictos a ver 20 extraños encerrados conviviendo en un estudio de televisión disfrazado de “casa”.
¿Cuáles serán, se preguntará Ud., las consecuencias de esta “cultura de la reproducción”? Pues bien, como buenos intérpretes de los signos de los tiempos, nuestros pensadores de la Escuela de Frankfurt sostuvieron que la industria cultural, a través de una producción masiva y su consecuente estandarización (así como un McDonald’s del arte) nos lleva indefectiblemente a un estado preponderante de alienación permanente de las personas, socavando la capacidad de pensar con criterio y de experimentar una auténtica posibilidad de emancipación a través de productos culturales, mal llamados artísticos, que lo único que logran es generar adaptación de gustos y eliminar cualquier esbozo de real diversidad y originalidad artística.
¿Para qué queremos originalidad? Tal vez alguno se lo pregunte, puesto que intentar pensar críticamente en tiempos donde nos imponen enlatados argumentativos es realmente un desafío. Pues bien, todos sabemos que el consumo masivo de cualquier producto no atiende a la necesidad misma de satisfacción de una carencia, sino más bien a la ilusión de “formar parte de”: para corroborar lo precedentemente señalado, basta que le pregunten a un menor de 18 años por sus gustos culturales, musicales, cinematográficos y, si es que ocurrió el milagro de la lectura en su vida, literarios. En un alto porcentaje seguramente escucharán nombres de grandes popes artísticos globalizados, como el descrito anteriormente, que reúna las mismas condiciones que otros miles que están haciendo exactamente lo mismo en diversas partes del mundo.
La crítica no es sobre el arte y la forma de producirlo, solamente, es sin dudas sobre la forma de dominación y de control ideológico que representa dicha industria cultural, representada por un conjunto vasto de instituciones, prácticas y políticas de agenda global instituidas en casi todo el mundo cuyos fines son el deterioro permanente de la reflexión crítica y de la menor animosidad de emancipación que pueda llegar a surgir, a la cual sin duda alguna se la tildará inmediatamente de “conserva” o “contestataria”, “anticuada” o “violenta”. Y si, intentar ser libres mediante el pensamiento, hoy y siempre, fue un acto revolucionario.
Como podemos apreciar, lograda la conformidad y la manipulación de las experiencias culturales por parte de fuerzas de poder de dominio mediante la sujeción garantizada, poco podemos esperar de sistemas educativos que a duras penas logran que la juventud termine el bachillerato sabiendo leer, escribir, interpretar y producir conocimiento al mismo tiempo que puedan argumentar racionalmente su adhesión o ruptura con lo establecido. Esto no es casual, es intencional y créanme amigos, ya se nota, se nota mucho.